| Twittear |
01-Feb Tópicos de Trabajo Social Forense (Consideraciones iniciales)
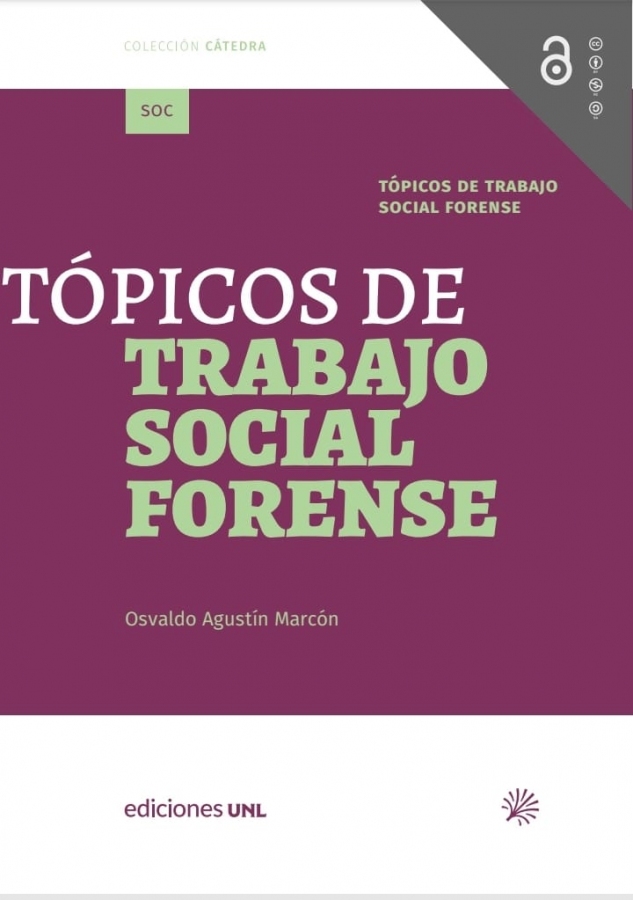
CONSIDERACIONES INICIALES
Pensado como un mosaico conceptual, este libro incluye trabajos producidos en distintos momentos y desde diversos planos reflexivos. Así, unos están relacionados con la zona de los fundamentos epistemológicos y otros con aspectos operativos de Trabajo Social Forense. Aunque el estado actual de Trabajo Social Forense es muy sugerente en tanto potencialidad, conviene recordar que sus protoformas se remontan, en gran parte de América Latina, a inicios del siglo XX. En ese momento histórico son visibles distintas contradicciones constitutivas de esos orígenes. Se trata, recordemos, de la época atravesada por la ideología tutelar-represiva, con su matriz tan adultocéntrica como etnocéntrica.
A tales años siguieron décadas de prácticas que, en distintos grados y con diversas mixturas, continuaron esos modos de pensamiento y acción. El camino tuvo distintas expresiones regionales, con legislaciones específicas, como es el caso de Argentina y sus estados provinciales, políticas locales que en gran parte no fueron valoradas en su justa medida en los análisis teóricos. Esto es importante pues aún hoy existe cierto centralismo en los análisis históricos de aquella etapa, operando un sistema de fallas analíticas reiteradas tanto en las prácticas cotidianas como en las concepciones políticas. Así, aun con diversos esfuerzos por lograr miradas federales, gran parte de las historias regionales (provinciales, etc.) fueron y siguen siendo invisibilizadas con lo cual se resquebrajan sus identidades y posibilidades a futuro.
Podemos encontrar un ejemplo en el análisis que Emilio García Méndez hace refiriéndose a la Ley de Patronato del Estado en Argentina. El autor afirma que el período histórico posterior a 1940, y que finaliza en 1989, fue «un interregno sin innovaciones en el campo jurídico» (1998:34). Alude con ello a la ausencia de una legislación que tuviera a «los menores» como destinatarios específicos durante dicho lapso. Sin embargo, Silvia Guemureman, socióloga e investigadora del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, identifica varios hechos que refutan aquella afirmación, por lo que sostiene que esto «no es rigurosamente cierto» (2015:34) y cita la sanción del Régimen de Menores y de la Familia (Ley 14.394) en 1954, entre otros que prueban la existencia de innovaciones en esos años. En esa línea, incluye la Ley 2.647 del año 1938 de organización de la Junta Central del Patronato de Menores y la Ley 2.804 de 1939 de creación de los Tribunales de Menores, ambas de la provincia de Santa Fe. Acordamos con las afirmaciones de Guemureman pues, entre otros aspectos, coinciden con nuestra columna del diario El Litoral (Santa Fe, Argentina), publicada en junio del año 2016.
En este punto del desarrollo de Trabajo Social Forense conviene estar atentos a aquella historia socio-jurídica, con sus vicios centralistas y excluyentes. Se trata de una especialidad que tiene, decíamos, sus protoformas en aquel ethos epocal pero que se transforma durante el auge el Constitucionalismo Social, aunque manteniendo el ideario del Patronato. Luego, ya con la entrada en vigor de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y los sistemas especiales que esta posibilitó, se da una transformación muy significativa.
Para no repetir la historia, convendría estar atentos a la existencia de un amplio abanico de producciones teóricas y prácticas, en los grandes centros urbanos latinoamericanos, pero también en distintos espacios, pequeños en extensión, pero muy profundos en su concepción y producción teórico-práctica. Las miradas pluralistas, asentadas sobre la matriz propia de Trabajo Social, aunque aparezcan cargadas de ruidos, albergan la fuerza necesaria como para expandir la especificidad forense.
El texto al que aquí nos introducimos ofrece notas históricas regionales (básicamente Región Centro de la República Argentina), pero también ideas que ponen en tensión diversas operaciones socio jurídicas cotidianas ubicadas más allá de dicho espacio geográfico. Incluye un repaso de algunas transformaciones positivas que, en relación con la especialidad, se vienen observando en los distintos Poderes Judiciales (modalidad de selección de profesionales, requisitos exigidos y otras). El libro, además, transita por la concepción de sujeto que convendría discutir en este ámbito, a modo de base para promover el debate permanente, alejando ontologizaciones que ralentizan los cambios.
En definitiva, como parte de un siempre incompleto abanico de asuntos a robustecer, este libro propone analizar algunas de las muchas y muy potentes zonas conceptuales de Trabajo Social Forense. Ellas incluyen al territorio como problemática forense muy poco discutida, la denominada accesibilidad a la Justicia, en clave epistémica, y la Justicia Restaurativa como promesa de un nuevo paradigma. También sugiere otras, más operativo-instrumentales, tales como la entrevista social forense incluyendo su versión a distancia, y el denominado olfato profesional.
Los artículos ofrecidos no requieren de una secuencia lineal de lectura. Por el contrario, pueden ser tomados independientemente unos de otros, aunque es posible pensar a cada uno de ellos como una muestra hologramática que contiene información en línea con los demás. Así, por ejemplo, es posible identificar en cada componente cierto esfuerzo por alejarnos del ideario sociológico funcionalista, muy presente en distintas miradas sobre Trabajo Social Forense.
Al respecto, señalemos que nuestra especialidad ha constituido, y aún constituye, un campo muy fértil para la referida posición funcionalista. En este sentido, Trabajo Social Forense no es pensado en esta producción como herramienta de auxilio destinada a operativizar distintas instituciones (judiciales) que fueron diseñadas en otros momentos históricos y para otros escenarios. En el aquí y ahora, dichas instituciones exhiben déficits estructurales decisivos ante los cuales son posibles y caben aportes desde Trabajo Social Forense. Por ello, la propuesta consiste en diseñar ideas especificantes de un proyecto profesional que aspire a progresivos cambios posibles, sumando a la transformación positiva de tales institucionalidades, pero teniendo siempre al Estado como meta institución a promover.
Esto, en definitiva, es pensar a Trabajo Social Forense desde la microfísica del poder foucaltiana o, si queremos, teniendo presente el axioma según el cual para que el todo se modifique también deben cambiar las partes, y viceversa. Se trata, en cierta medida, y adelantando algunos de los contenidos ofrecidos, del muy conocido efecto mariposa referido, desde la ficción, ya en 1952, por Ray Bradbury en A sound like thunder (El ruido de un trueno) y reconfigurado luego científicamente por Edward Lorenz, Leonard Smith y otros en La Teoría del Caos.
Dejamos así de abierto el debate, a título de puerta de entrada al libro, pero más aún a la deconstrucción permanente del orden instituido.
Bibliografía
García Méndez, Emilio (1998). Infancia, Ley y Democracia en América Latina: una cuestión de justicia. En García Méndez, Emilio y Beloff, Mary (Comps.). Infancia, Ley y Democracia en América Latina: una cuestión de justicia. Depalma.
Guemureman, Silvia (2015). Políticas penales y de seguridad dirigidas hacia adolescentes y jóvenes. Rubinzal-Culzoni.
Marcón, Osvaldo (31 de agosto de 2016). Justicia ‘de Menores’: Memoria y políticas. Diario El Litoral. https://www.ellitoral.com/index.php/diarios/2016/08/31/opinion/OPIN-02.html

