| Twittear |
01-Abr Plazos procesales e interdisciplina: Perspectivas desde Trabajo Social Forense
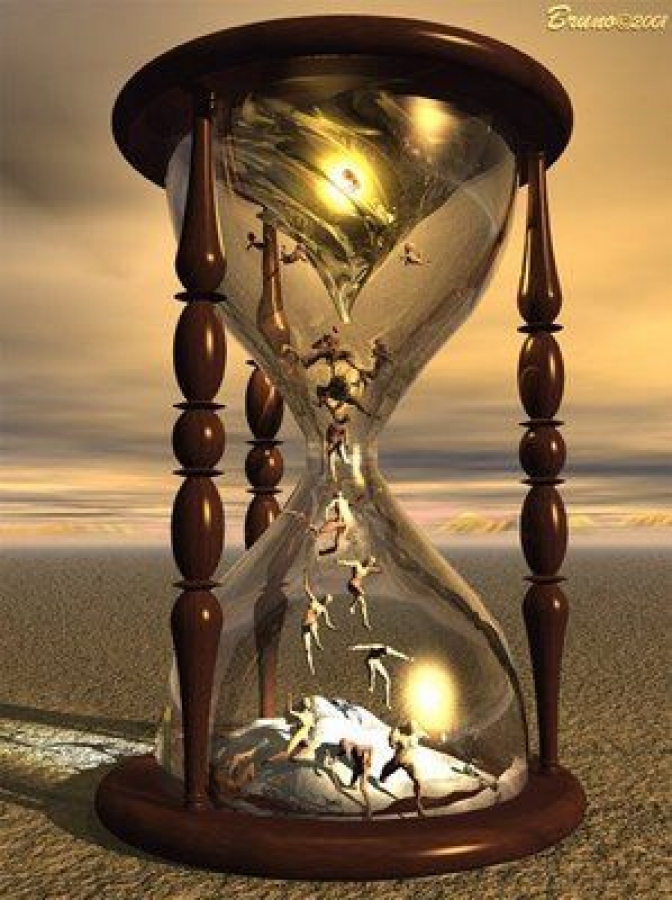
Como aproximación interdisciplinaria recordemos que los plazos en los procesos judiciales constituyen lapsos de tiempo dentro de los cuales se deben cumplir determinados actos (Binder, 2017). Estos actos, si bien pueden ser definidos de varias maneras, son acciones destinadas a producir algún efecto jurídico. Por ejemplo, los abogados pueden ofrecer pruebas en y durante la extensión de momentos preestablecidos en normas específicas (los Códigos Procesales), con la intención de probar la razón que les asiste a sus postulados. Aunque prorrogables en ocasiones, ellos constituyen tramos obligatorios que -entre otros efectos- acotan las posibilidades discrecionales de los operadores judiciales. En este sentido, expresan una perspectiva de Derechos Humanos pues limitan el poderío estatal frente a la condición ciudadana. Y, aunque su funcionamiento varía según los temas en discusión (penales, civiles, de familia, etc.), sus fundamentos de fondo se mantienen.
Podemos pensar los plazos procesales en perspectiva jurídica liberal clásica pero también en clave socio-jurídica (Calvo García y Picontó Novales, 2017). En ambos casos diremos que refieren a la cuestión metodológica o, en términos jurídicos más tradicionales, constituyen una parte substancial de la estructura del proceso (Creus, 2013). Así, refieren a aspectos centrales del camino a transitar y, más particularmente a cómo avanzar en dicha senda orientada a la producción de verdades jurídicas (Foucault, 1973). Pero -lo que es más importante aún- los plazos suponen una visión ética civilizatoria en la que se conjugan diversas concepciones (de sujeto, de Estado, de sociedad, de racionalidad, entre otras). Así, por ejemplo, la posibilidad de mantener a una persona privada de libertad sin límites de tiempo, implica un posicionamiento que coloca el valor libertad humana en un lugar secundario. Por el contrario, acotar ese tiempo a lapsos reglados y de cumplimiento obligatorio, supone convicciones éticas opuestas donde esa libertad adquiere centralidad.
Tenemos entonces que la existencia de tales cotas procesales se inscribe en un proyecto societal que pugna por materializar un abanico de Derechos Humanos de los cuales aquí están presentes algunos centrales. Éstos integran su Primera Generación, sintetizables en el Derecho a un Juicio Justo. No podemos, entonces, dejar de acordar con la existencia de plazos procesales toda vez que son pensados desde esta perspectiva.
Sin embargo conviene atender un debate que tiene como telón de fondo el estado del arte en Ciencias Sociales pues éstas, interpretando algunas ideas de Norberto Bobbio (1961), incluyen las disciplinas jurídicas. Dicha situación de los saberes muestra un gran avance en el último siglo, siendo la atención a dicho progreso un punto central para que las intervenciones socio-jurídicas no muten en meros fantasmas de lo que dicen ser según la normativa constitucional. Nos referimos, más concretamente, a las perspectivas interdisciplinarias que forman parte de tal desarrollo, por lo que ya no es posible omitir su presencia epistemológica y teórica. Recordemos también que esta visión está presente en los distintos tratados internacionales, constitutivos del Sistema Convencional Internacional.
Pensar los escenarios jurídicos como multiversos, es decir como espacios constituidos a partir de la articulación interdisciplinaria que incluye saberes explícitos pero, también, sus sistemas de supuestos (Marcón, 2001), no constituye una tarea sencilla. Por el contrario, exige tener en cuenta, como condición necesaria, que la relación interconceptual es de complementariedad y no de subordinación; y que la horizontalidad propia de tal complementariedad es indispensable para que pueda existir interdisciplina (Elichiry, 1987). Por lo tanto, si estos vínculos son pensados en términos de mando-obediencia, el resultado es el retroceso mecánico a la anacrónica unidisciplinariedad, y el montaje de un estado ficcional de derechos. En los procesos de construcción de certezas judiciales, el poder jurídico no debe ni puede ordenar qué saberes son los correctos, so pena de transformarlos en meras estéticas vacías de contenidos eficaces.
Pues bien: Pensar dichas transformaciones desde esta perspectiva y en relación con la cuestión de los plazos supone tensiones en al menos dos planos. Uno es el vinculado a la cotidianeidad, es decir a las instancias de concreta resolución de situaciones judiciales en los escenarios tribunalicios. El otro es el relacionado con las instancias de construcción legislativa de las leyes, fundamentalmente las procesales, que se aplican luego en el ámbito forense. En ambas dimensiones operativas se advierte una conflictividad que pone en evidencia una necesidad bidireccional, a saber.
Por un lado, conviene tener presente lo dicho: los plazos procesales pretenden funcionar como -entre varios otros aspectos- garantía de que el Estado no avanzará, so pretexto de proteger algunos bienes jurídicos, sobre las libertades individuales. Por lo tanto, las disciplinas forenses que erróneamente[1] conocemos como no jurídicas (trabajo social, psicología, psicopedagogía, medicina, etc.) están obligadas a comprender que su intervención no debe quedar por fuera de tales imperativos. Por caso, si deben expedirse sobre la situación de una persona privada de libertad ambulatoria, ello tiene que suceder dentro del lapso procesalmente disponible de antemano. En este sentido, las distintas disciplinas deben avanzar con la ardua y progresiva tarea de ajustar y/o desarrollar instrumentos para este escenario específico dado que, usualmente, las herramientas tradicionales fueron imaginadas para otros campos (social, salud, etc.). No se trata de renunciar a aquellas sino de ajustar las ajustables o construir las posibles, paso a paso, mediante investigación, confrontación teoría-práctica, vigilancia epistemológica, etc., pero evitando el traslado mecánico de unos campos a otros.
Por otro lado, la disciplina que identificamos como jurídica (abogacía o derecho) necesita comprender que los saberes forenses no jurídicos han sido desarrollados incluyendo prescripciones metodológicas apoyadas en tiempos no necesariamente coincidentes con los plazos procesales. Nuevamente, esta tensión debe estar presente en las intervenciones cotidianas pero también en los debates legislativos. Una consecuencia evidente de omitir esta cuestión es la negación de incorporar, como parte del Servicio de Justicia, intervenciones de calidad tal como son posibles en otros espacios estatales (insistimos: sin replicar mecánicamente lapsos de tiempo). Toda vez que desde el saber jurídico se exigen respuestas en tiempos que no tienen en cuenta las necesidades interdisciplinarias, se priva al ciudadano judicializado de una intervención de calidad. Tenemos allí un déficit muy importante desde la perspectiva de Derechos Humanos pues, como decimos, se debilita el acceso al derecho ciudadano a intervenciones profesionales adecuadamente fundamentadas en el contexto de sentidos socio-jurídicos a los que aquí nos referimos.
Este asunto no se resuelve, reiteramos, imponiendo los plazos procesales restringidos según la matriz jurídica pura, pero tampoco haciendo imperativos los tiempos propios de las disciplinas complementarias, pensados para otros ámbitos de ejercicio profesional. Por el contrario, cabe en primer lugar asumir las tensiones provenientes de esta bidireccionalidad a fin de imaginar soluciones para la especificidad de los escenarios forenses, en el día a día pero, y fundamentalmente, en la fragua legislativa. Las disciplinas sociales o de la salud, por ejemplo, no deben confundir lo tribunalicio con los servicios sociales o de salud. Pero, como contrapartida, la disciplina jurídica no puede confundir la interdisciplinariedad forense con las otrora escenas moldeadas desde la supuesta pureza jurídica unidisciplinar, kelseniana por excelencia. De ese encuentro conviene surjan nuevas versiones en términos de plazos procesales interdisciplinarios. Esto es posible en ambos polos de la ecuación, pues los dos pertenecen al Campo de las Ciencias Sociales y -en cuanto tales- les es posible deconstruir sus fundamentos y contenidos relacionados con los tiempos en tanto herramientas de Derechos Humanos.
Nuevamente, el orden de lo real nunca podrá ser asido por ninguna matriz conceptual, pero es posible construir una que, con distintos y variables equilibrios ideatorios, coadyuve en la tarea de incrementar la legitimidad del sistema socio-jurídico.
Se trata de un horizonte complejo pero que se constituye en condición sine qua non para avanzar en la discusión procesal interdisciplinaria y sus prácticas concomitantes.
BIBLIOGRAFÍA
Binder, Alberto (2017). Derecho Procesal Penal. Tomo 3. Buenos Aires, Ad-Hoc.
Bobbio, Norberto (1961). El Positivismo Jurídico. Barcelona, Debate.
Calvo García, Manuel y Picontó Novales, Teresa. (2017). Introducción y perspectivas actuales de Sociología Jurídica. Barcelona, UOC (Universitat Oberta de Catalunya).
Creus, Carlos (2013). Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Astrea.
Elichiry, Nora (1987). Importancia de la articulación interdisciplinaria para el desarrollo de metodologías transdisciplinarias, en Elichiry, Nora (comp.). El niño y la escuela: Reflexiones sobre lo obvio. Buenos Aires, Nueva Visión.
Foucault, Michel (1973). La verdad y las formas jurídicas. Barcelona, Gedisa.
Kelsen, Hans (2005). Teoría pura del derecho: Introducción a la ciencia del derecho (4a. ed.). Santa Fe de Bogotá, Unión Ltda.
Marcón, Osvaldo (2001). Derecho Interdisciplinario de Menores: elementos para la elaboración de un enfoque procesal unificado a partir del análisis crítico de la interdisciplina en la Justicia de Menores. Recuperado el 26/12/22 en: http://www.saij.gob.ar/osvaldo-agustin-marcon-derecho-interdisciplinario-menores-
[1]Todos los saberes profesionales, en las escenas tribunalicias son -en distintos modos- saberes jurídicos pues a ello refieren.

